A finales de los 70, hallándome padeciendo el servicio militar, regresaba de un permiso al cuartel llevando conmigo un flamante Walkman adquirido en Andorra. Todavía inédito en España, ese audioreproductor portátil patentado por Sony, al reportarme en el cuerpo de guardia un sargento chusquero reparó suspicaz en el artilugio y sus extensiones.
“¿Qué coño es eso que llevas en la cabeza?”. Informé a aquel alcornoque como pude, sin hendir la menor mella en su comprensión. Muerto de cansancio y con ganas de pillar el camastro, sugerí que lo comprobara él mismo. “¡De eso nada, si explota, que te explote a tí!”, bramó, rechazando los auriculares como si fuera arma de las que carga el diablo.
Desde sus angostas entendederas anegadas en calimocho y Fundador, al pronunciar vade retro aquel ignaro conmilitón presentía instintivamente el inflamable potencial transformador de la música, esa volátil antimateria, agente distorsionador de la conciencia, y por lo tanto de la realidad.
La música no nos procura nada sólido ni útil en la esfera de lo práctico. Al contrario. “La música”, dilucidaba Thomas Mann a través de uno de sus personajes, “sabe ejercer a maravilla la influencia de los estupefacientes. Una influencia diabólica, señores. La droga pertenece al diablo, pues provoca el letargo, el estancamiento, la pasividad, el servilismo… Hay algo inquietante en la música, señores… No voy muy lejos al calificarla de políticamente sospechosa”. La música no prende la yesca de la razón pero trastea con nuestras sensaciones, modificando la percepción. Puede comunicarnos con Dios, y también con el Diablo. Ponernos burros o tiernos. Por si sola, sin que la amplifiquen sustancias o tecnología, su poder de sugestión se revela, efectivamente, explosivo. Y todo ello, en el plano de la inacción, mientras la voluntad, predispuesta por instinto al gaudeamus, echa una plácida cabezada. Señalaba Flaubert en su irreverente Diccionario de Lugares Comunes, “la música hace pensar en un montón de cosas”. Pueden confirmar ese extremo los galeotes que bogaban al compás de sordos mazazos incentivados con látigo; los derviches giróvagos cuando levitan hacia la extasiante absolutidad; los adoradores del Barón Samedi que desfallecen en trance bajo los espasmos rítmicos del vudú; los reos de Guántanamo martirizados con selectas canciones de Barrio Sésamo, Red Hot Chili Peppers, Christina Aguilera y Bee Gees.
Si. Por si acaso, recelemos de esa posesiva fuerza con que la música encapulla al individuo y lo sume en muelle ensoñación, pesadilla virtual, fuga mental o experiencia mística. Acecha hasta bajo tierra. A diario, en el metro, abundan sujetos que conectados a móvil o iPod se eximen del sonido ambiente, de la humanidad para el caso, eso si, dado el volumen de escucha de ese parapeto amenizando generosamente al resto del vagón con sus predilecciones musicales. Claro está, puede conducirse curativo, también, tal influjo. Los estados de conciencia musicalmente inducidos son empleados como medios de sanación física y mental, para combatir toxicomanías y en cuidados paliativos de carne y espíritu. Polirritmos, sincopadas percusiones, folclore árabe e inclusive pop gozan de aplicaciones terapéuticas. De facto, todas ellas y muchas más músicas, batidas con electricidad y horneadas en la caldera del alucinatorio por excelencia, el LSD, protagonizarían uno de los más sonados casos clínicos del S.XX. Ni Vietnam, ni los derechos civiles, ni Marcuse. Era el rock dietilamidizado quien cohesionaba la conversión contracultural de toda una generación, la de los 60. A las hordas juveniles se les rebelaba la imaginación. Un milagro colectivo. Ortega y Gasset andaba errado: los niños-masa del milenarismo floral también tenían exigencias superiores que intentar colmar, su particular desiderátum. Querían soñar en tres dimensiones.
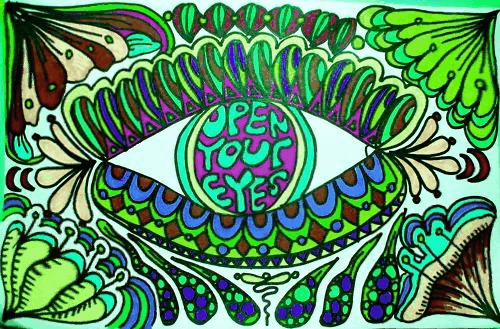
Perentorios, siempre prosaicos, piden paso los hechos. Se cimentaba esa sincretización sobre varios factores. En 1961 iniciaba sus emisiones en Estados Unidos la primera emisora comercial en frecuencia modulada. Novedosa, la banda FM permitía transmitir en estéreo, desfasando a la AM y al sistema monoaural. La vivisección del sonido en canales, suerte de audio-holograma avant la lettre, y los avances en técnicas de grabación e instrumentos, facultaban asimismo el desarrollo y difusión de la música que iba a imprimir vitola sonora a la cultura psiquedélica, determinada como ya sabemos por la eucaristía con LSD, entre otras sustancias reorganizadoras de la visión que el individuo albergaba de sí mismo y de la vida. Directa o indirectamente inspirado por el consumo de enteógenos, el rock psicodélico dispuso con esa procelosa maquinaria de los medios necesarios para reproducir una suerte de sinestesia con la que ilustrar, simular, acompañar y/o pronunciar los efectos de una alteración del caletre.
Que se podía ser psicodélico sin ingurgitar necesariamente psicotrópicos se hincharon a demostrarlo las principales manifestaciones artísticas de la psicodelia. Fue la lisérgica una cultura, pero también una moda, confortablemente integrada en el escaparate de la Sociedad del Espectáculo. Como tal, se hizo con ella de todo, y casi siempre con el mismo propósito, explotarla. Discos falsamente psicodélicos, posters triposos diseñados a manivela, ropa, calcomanías, publicidad y otros psicodelizados productos de consumo en serie conglomeraron un postizo, que a su vez moldeaba la percepción pública del fenómeno, exenta de matices espirituales y desentendida de su psique. Hasta mi madre tuvo un vestido de paramécico estampado alucinógeno, y ni siquiera creo que llegara a enterarse de la existencia de Albert Hofmann. En toda su vida, digo. De ese proceso de desnaturalización dio rendida cuenta el pop, como siempre, revistiendo de coruscantes resplandores la trivialización y reificación materialista del principal combustible de la Utopía, fabril productor de visiones degradado a “estilo”, “género”, “tendencia”… ad libitum. A oídos vulgos, sonaría, lo de psicodélico, pues lo mismo que aristotélico, esto es a chino. Un constructo, una abstracción con las mismas aplicaciones que “surrealista”, endosable a cualquier cosa.

LA ESPUMA DE LOS DÍAS de Boris Vian adaptada por Michel Gondry
En 1946 pronosticaba Boris Vian las voluptuosidades del rock psicodélico en su novela La Espuma de los Días, sacándose de la chistera el pianocóctel, un instrumento que destilaba espirituosos brevajes de las notas musicales. La música era bebible, fisiológicamente asimilable, gracias a aquel sublime invento. Una vez ingerida proporcionaba el mismo efecto que escuchar la composición de la que había sido libada. El rock psicodélico invertía ese proceso: la música reproducía las peristaltias de la ebriedad. El mismo Vian, en el ensayo En Avant la Zizique, explicaba sin saberlo las causas de aquella transformación musical de Occidente: “Si los autores quieren crear obras dignas de ese nombre, obras originales, necesitarán, nos parece, intentar conocer a fondo lo que ya han hecho otros, con objeto de hacer algo diferente”. La lisergia era la clave de ese saqueo, el esperanto de las músicas del mundo, el apero con el que sembrar ese nuevo proceso creativo que pasaba, teóricamente, por la deconstrucción del Id, la atomización de lo humano y la obtención de una perspectiva cósmica. Billete de ida, en ocasiones sin vuelta, al clímax, a la sabiduría o a la mueca.
Por primera vez drogas y tecnología implementaban conjuntamente un estereotipo artístico, aquel que alcanzaba el ideal de Beethoven según el cual la música debía mediar entre la vida espiritual y la vida sensual, el del rock psicodélico, engrandeciendo sus registros con una serie de recursos que, si hemos de creer a la historia, se desarrollaron casi todos en Abbey Road de la mano de George Martin, los Beatles y el ingeniero Ken Townsend. En realidad, en ese correlato de la historia que es la verdad, el pitch shift, el flanger, el larsen, el tape delay y otros efectos habían sido previamente aplicados en la música concreta y electrónica de los años 50 por Pierre Schaeffer y Karlheinz Stockhausen respectivamente; con el collage, la alteración de velocidades de reproducción, las cintas invertidas, los osciladores. Por su parte el R&R servía de fundamental alambique en lo referente al eco, el estéreo y las mezclas, a su vez integrados en la psicodelia como aquellos métodos avant garde por bandas de San Francisco y Londres, no es necesario nombrarlas, que transplantarían esa metodología de los estudios de grabación a los escenarios. O viceversa. Una profunda ruptura, dicha dramatización, que podía dejar a Artaud y su teatro de la crueldad a la altura de una representación escolar. Compositor de vanguardia, Luciano Berio no salía ileso tras asistir a un concierto en el Fillmore. El rock psicodélico era “inseparable de las proyecciones, las luces estroboscópicas, los cambios de colores, la masa ondulante de los cuerpos, y, sobre todo, el ergo-erasing beat, el sonido amplificado hasta un nivel que se dirige más a lo visceral que a lo auditivo y que exige una total sumisión o la huida”.
El rock no solo transmitía voltaje-mensaje y hacía historia, también era arte de un potencial desconocido, vanguardia, una experiencia sensorial e intelectual, algo importante. Música para escuchar orgánicamente a la iridiscente luz de las drogas y extraviarse por sus pliegues en búsqueda de pistas ocultas. Era mucho lo que transcurría en los surcos de un disco de rock alterado, y el proceso de escucha requería concentración, aislamiento y sustancias lubrificadoras. Si no el tercer ojo, audiciones de esas características podían abrir una línea de fuga por la que llegar a aquel destino columbrado por el perplejo Ferdydurke: “Y la realidad, también manoseada, también deshecha, ajada y destartalada, se iba transformando disimulada y lentamente en el mundo de los ideales”.
También llamado rock ácido, gozó el sonido de la embriaguez de una tercera filiación: head music. O sea, música que estimulaba el cerebro, que lo esculpía y redimensionaba, diseñada para ser celularmente permeada, aunque opcionalmente bailable. La consolidación de la head music tenía lugar en el ámbito de la FM Progresiva, modalidad radiofónica que rompía con la costumbre de programar singles de éxito para sustituirlos por piezas de álbumes de rock psicodélico. Estas, de gran aparejo instrumental, podían tener una duración muy superior y apuraban las posibilidades del estéreo. La imagen del adolescente encerrado en su huronera con el transistor a todo trapo y ensayando poses frente al espejo perecía obsoleta. En adelante, la música la escucharía desde el recogimiento, encerrado en su cabecita, herméticamente sellada por auriculares o entre potentes pantallas, fumándose un peta o mascando un secante para agudizar la audición mientras se sumergía en la lámina de vinilo a profundidades desconocidas hasta entonces. No quería perder detalle de unos discos en los que empezaban a multiplicarse insólitos escenarios. Discos que facilitaban trampolín a proyecciones astrales. Discos que debían escucharse y recorrerse de otra forma, encefálicamente, planetariamente.
El término head se prodigó en diferentes ámbitos. Si incluir entre los ejemplos Fill Your Head With Rock, una antología a precio medio del catálogo “contracultural” de CBS que se vendió como rosquillas, podría parecer cogido por los pelos —más obvias resultaban las implicaciones lisérgicas en un recopilatorio previo del mismo sello, cuyo título parafraseaba a Timothy Leary, The Rock Machine Turns You On—, hay otras etimologías más sólidas: el lema de cierta emisora (“radio music for your head”), los comedores de tripis (acid heads), los fans de Grateful Dead (dead heads), los establecimientos de parafernalia lisérgica (head shops), los duendes fumetas del Planeta Gong de Daevid Allen (potheads pixies). Hasta entonces metáfora sexual para referir felaciones o cunnilingus, head inoculaba la terminología narcótica encriptando la contraseña de la ebriedad. Head, película de los Monkees cuyo guión se concebía bajo los efectos de cánabis y ácido, intentó sintetizar ambas acepciones, sexual y psicotrópica, en un título que luego pudiera ser traviesamente reutilizado en la campaña del próximo largometraje de su productora, Easy Rider, poniendo a huevo el lema “from the guys who gave you Head”. Que podía entenderse por “del equipo que te ofreció Head”, pero también como “de los tipos que te la Mamaron”. ¡Qué locuelos!
Dentro de ese cortocircuitado mosaico, la head music acabaría por taxonomizar aquellos sonidos teóricamente elucubrados para ser desentrañados en régimen psiquedélico. Esto es doble viaje, el sonoro y el metafísico, al precio de uno. Música para alucinar, o para escuchar ciego, de lo que fuera. Bacanal supersónica “to freak out”, que también se propagaría al soul y otros registros. Ya en los 70, serpenteando desde el rock progresivo o underground hasta el reggae, pasando por el kosmische planeante y el kraut, el space rock o la etapa eléctrica de Miles Davis, las diferentes prolongaciones de la música psicoactiva perpetuaban la head music hasta la irrupción del punk. El revival psicodélico de la segunda mitad de los 80 no solo recuperaba a los clásicos de dicha disciplina, sino que fomentaba nuevas generaciones y aplicaciones que se desparramarían, junto a viejas y nuevas sustancias, por las pistas de baile con hip hop, trip hop, rave, techno, electrónica y pop.
Ya que no que lo engendren donde no hay rastro de él, resta por debatir el fatigoso dilema de si los estados alterados propician alas al talento musical preexistente o se las recortan. Pongámonos en lo mejor. A John Coltrane, que se deshizo de la heroína atracándose de ácido, le denostó la crítica su obra tardía precisamente por la enajenante influencia que el LSD ejercía en aquellos galimatías de free jazz. Autor de su biografía más ambiciosa, J. C. Thomas revertía póstumamente esa apreciación: “El LSD nunca menoscabó sus recursos técnicos. Imaginemos la velocidad y control que bajo los efectos del ácido pensaba que tenía en sus dedos Coltrane, un músico que practicaba su técnica compulsivamente. Consideremos las armonías que podía descubrir donde otros solo percibían disonancias, las formas que distinguía en sonidos comunmente identificados como desordenados, el pulso subyacente que sentía conectando incidentes ostensiblemente desconectados. No es inconcebible que exponerse tras ingerir ácido a obras como Ascension o cualquier otra de las producciones tardías de Coltrane en el terreno del free, podría devengar perspectivas que resultan menos accesibles a mentes no preparadas en ese sentido”. No en balde nos advertía Hendrix, embrumado en purpúreas neblinas: “Are you experienced?”

JAIME GONZALO
JAIME GONZALO
Jaime Gonzalo (Bilbao, 1957) empezó a ejercer el dudoso oficio de crítico de rock hace cuarenta años. Nunca se es demasiado viejo para muchas cosas, y se pregunta actualmente dicho autor si escribir sobre esa música extinta figura entre ellas. Tampoco está seguro de que sus libros los lea alguien, pero por si acaso ha publicado varios, el más reciente Mercancía del Horror, 2016, un estudio sobre la influencia de fascismo y nazismo en la cultura pop.
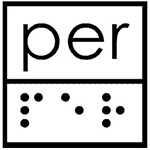

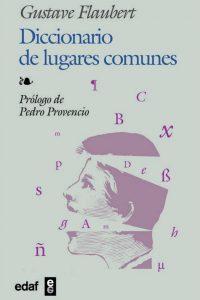













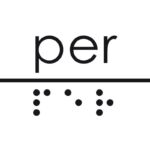

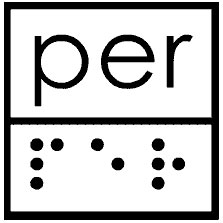
octubre 10, 2016
[…] Leer artículo completo en Periferias.org → […]