John Reed, el periodista americano que vivió la Revolución Rusa junto a Lenin, dejó una única y eterna lección de periodismo. El horror no necesita adjetivos, dijo. Lo escribió antes de conocer a Lenin y de ver la toma del Palacio de Invierno. Lo escribió en los Balcanes, en las muy sangrientas guerras de 1912 y 1913. Se lo inspiraron unas pilas de cadáveres diseminadas por la cuneta de la carretera por la que viajaba. Reed pensó que no había una forma más justa de transmitir el horror que enunciando lo que veía: unas pilas de cadáveres. Calcular a ojo cuántos cadáveres habría. Señalar cómo estaban colocados. Describir, quizá, algo del olor que desprendían. Y ya estaba. Cualquier metáfora y cualquier epíteto reducirían la sensación de horror en quien leyera su crónica. El horror, se convenció Reed, no necesita adjetivos.
Yo pienso que aquella era una lección gramatical, que el sustantivo horror no admite adjetivos, que es algo más definitivo que no necesitarlos. Por eso, Kurtz, al final de El corazón de las tinieblas, muere diciendo: «El horror, el horror» (casi siempre que se citan estas palabras, el glosador les pone signos de admiración, pero creo que, si no se admiten los adjetivos, mucho menos los groseros y antiliterarios signos de admiración). El horror, y punto. Joseph Conrad (y Reed, y todos los cronistas de la guerra) nos convencieron de que el horror era unívoco y absoluto, que no tenía matices ni categorías. Y nos convencieron, a través de los ojos febriles de Marlon Brando en Apocalypse Now, de una idea aún más perversa: que el horror quedaba lejos, fuera de nosotros, en una región inexplorada y exótica. En el corazón de las tinieblas.
Por eso, el horror de Conrad, que es el horror de Reed y el horror de todas las crónicas de guerra, es un horror aceptable. Un horror que puede ser premiado con un Nobel. Un horror consumible en catálogos de exposiciones del Ministerio de Cultura. Un horror de Pulitzer y de lista de libros más vendidos del New York Times. Un horror del que se puede hablar en una sala de conferencias de cualquier ciudad europea, porque es un horror que queda muy lejos. Un horror de Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Un horror incomprensible, bárbaro, de otros. Un horror reconfortante y civilizado, aséptico y sin culpa. Un horror conveniente y mitológico.
Yo me tragué durante mucho tiempo ese horror unívoco e inadjetivable, y hasta quise contarlo en crónicas de guerra. Viajar a Irak y al corazón de todas las tinieblas y presumir de haber visto cosas que han envejecido mis ojos con una sabiduría gris e intransmisible. Pero una señora seca y arisca, una alemana que enseñaba filosofía en una universidad americana a la que llegó huyendo de los nazis, me convenció de lo contrario. Me dijo que el horror no era unívoco y que sí admitía adjetivos, grados y matices. Pero, sobre todo, me dijo que el horror no estaba en la parte inexplorada de los mapas, sino en mí mismo, en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en mis padres, en mis propios hijos. El horror crece y fermenta aquí, en la rutina diaria, en el sopor de una tarde de domingo, en la satisfacción del oficinista bien pagado.
Hannah Arendt hablaba de un horror que no iba a ganar premios Nobel. Un horror que molestaba a los ministros y a los jefes de gobierno. Un horror que no cabía en el catálogo de una exposición, que apenas se dejaba atrapar en libros difíciles y densos. Un horror que se camuflaba de aburrimiento y café con leche. Un horror que no estaba en la mirada ensayada y de método de Marlon Brando, sino en los ojos miopes, idiotas y bovinos de un burócrata alemán llamado Adolf Eichmann.
Eichmann en Jerusalén es el libro donde Arendt habla por primera vez de la banalidad del mal. Son las crónicas del juicio celebrado contra el jefecillo nazi en Israel, en 1961, después de que el Mossad lo secuestrase en su escondite de Buenos Aires y lo entregara a los tribunales hebreos, que le juzgaron y condenaron a muerte como el inventor y responsable de la solución final. La prensa israelí describió a Eichmann como un monstruo desprovisto de humanidad, como un bárbaro sacado del mismo corazón de las tinieblas. Pero Arendt, después de mirarlo y remirarlo mucho, sólo vio a un pobre hombre. Un funcionario gris, mediocre y avinagrado, uno de tantos cuadros medios que amontonan trienios en los despachos de los ministerios y se esmeran en rellenar los impresos de acuerdo con la normativa. Eichmann era un funcionario diligente. Esa fue su defensa, que sólo cumplía órdenes. Y Arendt entendió entonces algo que ya sospechaba, que el horror tiene un origen doméstico y rutinario.
Estaba probado que Eichmann organizó toda la logística de los trenes de la muerte del Tercer Reich y que diseñó las deportaciones y el desalojo de los guetos. Pero no era menos cierto que Eichmann hizo todas esas cosas en una oficina con horario y pausas para el café, con secretarias sonrientes y empleados que decían por favor y gracias. Y que Eichmann se marchaba diciendo hasta mañana y cenaba en familia y se interesaba por cómo habían pasado el día sus hijos, como cualquier padre de cualquier ciudad de cualquier país. Eichmann no era un supervillano de cómic conspirando en una guarida de malvados. Eichmann, simplemente, era un funcionario que quería hacer bien su trabajo. Y lo hizo bien.
El horror, dijo Arendt, puede surgir del noble y razonable impulso de hacer bien tu trabajo. Ese desdoblamiento que muchos hemos sentido entre nuestro yo profesional y nuestro yo personal es, para Arendt, el origen de muchos horrores. Cuando nuestro yo profesional aprueba con naturalidad cosas que nuestro yo personal reprobaría, abrimos la puerta al horror. Cuando presumimos de profesionalidad para hacer de tripas, corazón, diseminamos por nuestro cuerpo las heces del horror.
Esto, claro, es intolerable. El horror se soporta siempre que esté lejos, en las regiones bárbaras, en países exóticos donde la gente se acuchilla por cualquier idiotez religiosa. Nadie aguanta que el horror pueda nacer dentro de uno. O en el vecino de abajo. A Arendt la acusaron de antisemita (siendo judía ella misma) y de absurda. A Arendt no le dieron el Pulitzer. Arendt no caía bien. Era una señora seria que decía cosas que nadie quería escuchar.
Arendt, claro, tenía razón incluso en lo que no dijo. El horror no es unívoco. El horror es sutil, difícil de ver y de entender, polimórfico, multicolor y con una gradación enorme de intensidades. Cualquier ser humano puede invocarlo y desencadenarlo. En cualquier momento, inconsciente y brutalmente. Al horror le caben todos los adjetivos de todos los idiomas. Se camufla bien. Es ubicuo y temperamental.
Es más cómodo y seguro contemplarlo sin adjetivos, fijo en la mirada brillante y azul de Marlon Brando. Así es como queremos verlo, en los ojos muertos de los demás.
Sergio del Molino
 Sergio del Molino nació en Madrid en 1979, pero reside en Zaragoza. Ha sido periodista y no sabe si sigue siéndolo, aunque publica casi tanto como cuando trabajaba en la redacción de un periódico. Su último libro es La hora violeta, (Literatura Mondadori), del que acaba de salir su segunda edición, un mes después de su publicación en España (en marzo de 2013). Se publicará en italiano, en la editorial Rizzoli, a lo largo de 2014. Además, es autor del libro de relatos Malas influencias (Tropo Editores, 2009), del ensayo-reportaje Soldados en el jardín de la paz (Prames, 2009), de la antología de artículos y piezas breves El restaurante favorito de Nina Hagen (Anorak Ediciones, 2011) y de la novela No habrá más enemigo (Tropo Editores, 2012). Escribe una sección dominical en Heraldo de Aragón titulada La ciudad pixelada, colabora con la televisión y la radio autonómicas Aragón TV y Aragón Radio y escribe habitualmente en varios medios impresos y digitales.
Sergio del Molino nació en Madrid en 1979, pero reside en Zaragoza. Ha sido periodista y no sabe si sigue siéndolo, aunque publica casi tanto como cuando trabajaba en la redacción de un periódico. Su último libro es La hora violeta, (Literatura Mondadori), del que acaba de salir su segunda edición, un mes después de su publicación en España (en marzo de 2013). Se publicará en italiano, en la editorial Rizzoli, a lo largo de 2014. Además, es autor del libro de relatos Malas influencias (Tropo Editores, 2009), del ensayo-reportaje Soldados en el jardín de la paz (Prames, 2009), de la antología de artículos y piezas breves El restaurante favorito de Nina Hagen (Anorak Ediciones, 2011) y de la novela No habrá más enemigo (Tropo Editores, 2012). Escribe una sección dominical en Heraldo de Aragón titulada La ciudad pixelada, colabora con la televisión y la radio autonómicas Aragón TV y Aragón Radio y escribe habitualmente en varios medios impresos y digitales.
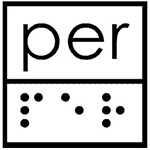




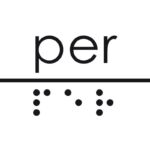

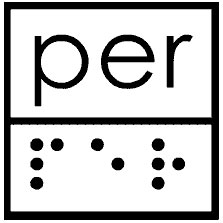
octubre 10, 2013
Me ha encantado el texto. Felicidades.
octubre 11, 2013
¡Brillante! (…como la mirada de Marlon Brando)
octubre 11, 2013
Sin palabras.Me ha hecho reflexionar, especialmente cuando caes en la cuenta de que puede surgir del noble y razonable impulso de hacer bien tu trabajo.Gracias Sergio
octubre 14, 2013
Excelente texto. Enhorabuena Sergio. Esos ojos bovinos que observan con normalidad y escisión psicótica la pulcra ejecución del trabajo bien hecho son verdaderamente aterradores.
Pero me gustaría puntualizar algo: los diferentes niveles de lectura tanto de El corazón de las tinieblas como de Apocalypse Now. Pese a que existe cierta tradición interpretativa más o menos literalista que ha colocado, efectivamente, el horror del que se habla en estas obras en tierras exóticas, no creo que deba de achacarse toda la responsabilidad de ello a la novela o a la película sino, precisamente, a la interpretación de la crítica. Tanto Conrad (véase la Introducción a su texto en la edición de Cátedra del 2005) como Coppola (véase el documental de 1991 de su mujer Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse) eran muy conscientes de la dimensión simbólica de sus obras, es decir, que no sólo hablan de un proceso externo (la “degeneración moral del hombre blanco al salir de la civilización”), sino también de un proceso interno e independiente del contexto donde se desarrolla (la confrontación con nuestro monstruo íntimo, con el pasado arcaico que reside en el fondo del alma). En el caso de Coppola incluso la propia filmación de la película se convirtió en ese viaje interior al Hades, reescribiendo el guión conforme realizaba el largo rodaje y abundado en la improvisación (sobre todo, por cierto, por parte de Brando; sin método, sin ensayo).
Así finaliza el libro de Conrad: “La desembocadura estaba bloqueada por un negro cúmulo de nubes, el apacible canalizo que conducía a los más remotos rincones de la tierra fluía sombrío bajo un cielo cubierto, parecía conducir hacia el corazón de una inmensa oscuridad”.
El río en el que la embarcación se va a internar no es el río Congo, sino el Támesis. El centro de la barbarie colonizadora está en la metrópoli. Las tinieblas se hallan en el corazón de la civilización del hombre blanco, en lo más íntimo de su ser, sin importar donde se encuentre éste. “La mente del hombre es capaz de cualquier cosa, porque está todo en ella, tanto el pasado como el futuro”. Por ello mismo precisamente se produjo la Guerra de Vietnam, cuyo espacio geográfico fue más el alma americana que esa porción del sudeste asiático. Conrad y Coppola, y esto es lo que fundamentalmente quiero subrayar, no son ningunos ingenuos, no. Los ingenuos fueron en todo caso los comentaristas que vieron en sus obras el mito del héroe literalmente realizado. Pero ambos sabían perfectamente que todos tenemos un Eichmann escondido en nuestro interior esperando que llegue su oportunidad, aunque utilicen el antiguo motivo del viaje iniciático para representar su encuentro con él (y pese a que Conrad se basara para ello en su experiencia personal de viajero, pues no hay ningún motivo que impida transformar una experiencia de vida en un relato simbólico que remita a otra dimensión más amplia de la realidad humana —como muestra la África onírica y vaporosa del relato, tierra donde es mucho más importante la experiencia subjetiva de la soledad que proporciona que sus características objetivas. ¿Acaso no es en verdad toda experiencia de vida algo más que un acto? ¿Acaso no es todo acto un movimiento del alma que se funda en una realidad que trasciende la propia acción concreta? Eso es precisamente lo que Conrad y Coppola ponen genialmente de manifiesto).
Un abrazo.
octubre 14, 2013
(Disculpad lo de «la África». Se me fue.
Enhorabuena de nuevo por el texto y otro abrazo.)